Flávio Gikovate
Vengo insistiendo en el hecho de que todos nosotros tenemos una sensación de agujero, de que algo nos falta. Tenemos, pues, un sentimiento de inferioridad que es universal. Está presente en todas las personas, incluso en aquellas que se muestran orgullosas y confiadas en sí mismas; son apenas criaturas mentirosas, además de competentes en las artes escénicas.
Ha sido el constatar esa sensación lo que ha llevado al poeta a afirmar: “es imposible ser feliz solo”. O sea, la sensación de la armonía que buscamos sólo podrá ser encontrada a dos, en la unión amorosa. Esa ha sido también la posición que he asumido en los últimos veinte años. He defendido el amor romántico, la alianza intensa y fuerte entre un hombre y una mujer, como el gran remedio para el desamparo que nos acompaña. He resaltado que la sensación de desamparo venía aumentando, pues hasta hace algunas décadas atrás, el amparo protector era resultado de la fuerte alianza que unía a las familias en clanes.
Las grandes familias rurales, llenas de hijos, sobrinos y tíos, creyentes en Dios y que, juntamente con otras familias, formaban comunidades donde todos se conocían, atenuaban grandemente el desamparo. Está claro que todo tiene un precio. En esos grupos no había espacio para la individualidad, opiniones divergentes o excentricidades.
La vida en las grandes ciudades es hoy bastante más libre y tolerante con el ejercicio de una forma personal de ser. Por otra parte, la sensación de soledad ha aumentado mucho. Usamos esa palabra – de fuerte connotación negativa que provoca pavor tan sólo con pronunciarla – para definir el dolor que se deriva de sentirnos incompletos. Considero que la soledad implica además cierta vergüenza, como si la persona se sintiese menos competente para encontrar un compañero. Podría, no obstante, ser diferente: tal vez deberíamos sentir orgullo de nuestra capacidad de permanecer en soledad, cosa difícil y que no todo el mundo consigue.
El amor romántico apareció como el gran neutralizador de la soledad creciente, llegada con la industrialización y con la migración hacia los centros urbanos. En el pasado, el matrimonio se realizaba mediante conciertos familiares; ahora es fruto del amor, de la elección voluntaria de los jóvenes, más dueños de sus vidas y de sus destinos. El amor ha aparecido – y ha sido alabado por todo el mundo, inclusive por mí – como el gran remedio para nuestro desamparo, como algo que nos permite sentir la completitud y la armonía perdidas, pero presentes en algún rincón de nuestra memoria.
En la práctica, sin embargo, las cosas no vienen sucediendo exactamente tal como preveíamos. El cuento de hadas en que nos hemos embarcado ha venido tropezando en varios obstáculos. El mayor de ellos deriva de una cierta tendencia hacia el crecimiento de nuestra individualidad. Continuamos soñando con el amor, es verdad; pero estamos cada vez menos dispuestos a hacer concesiones, a ceder a las presiones del compañero. El deseo romántico quiere a la pareja siempre cercana, al paso que cada individuo puede estar interesado en ir hacia una dirección diferente. Ahí se traba una inevitable y fatigosa lucha por el poder, en la cual ninguno queda satisfecho.
Y en este punto de las reflexiones, es cuando me hice una pregunta: ¿somos de veras incompletos o apenas nos sentimos así? Confieso que me he sentido algo confuso, incluso aturdido, cuando me deparé con una respuesta obvia, pero que jamás se me había ocurrido. La sensación de no estar completos no es obligatoriamente la expresión de un hecho. El trauma del nacimiento nos marca y provoca esa sensación. Pero somos individuos enteros y completos. Pensar así podrá conducirnos a una fascinante aventura. Profundizaremos un poco en esa senda en las próximas columnas.
Flávio Gikovate , médico psicoterapeuta e escritor .
Vengo insistiendo en el hecho de que todos nosotros tenemos una sensación de agujero, de que algo nos falta. Tenemos, pues, un sentimiento de inferioridad que es universal. Está presente en todas las personas, incluso en aquellas que se muestran orgullosas y confiadas en sí mismas; son apenas criaturas mentirosas, además de competentes en las artes escénicas.
Ha sido el constatar esa sensación lo que ha llevado al poeta a afirmar: “es imposible ser feliz solo”. O sea, la sensación de la armonía que buscamos sólo podrá ser encontrada a dos, en la unión amorosa. Esa ha sido también la posición que he asumido en los últimos veinte años. He defendido el amor romántico, la alianza intensa y fuerte entre un hombre y una mujer, como el gran remedio para el desamparo que nos acompaña. He resaltado que la sensación de desamparo venía aumentando, pues hasta hace algunas décadas atrás, el amparo protector era resultado de la fuerte alianza que unía a las familias en clanes.
Las grandes familias rurales, llenas de hijos, sobrinos y tíos, creyentes en Dios y que, juntamente con otras familias, formaban comunidades donde todos se conocían, atenuaban grandemente el desamparo. Está claro que todo tiene un precio. En esos grupos no había espacio para la individualidad, opiniones divergentes o excentricidades.
La vida en las grandes ciudades es hoy bastante más libre y tolerante con el ejercicio de una forma personal de ser. Por otra parte, la sensación de soledad ha aumentado mucho. Usamos esa palabra – de fuerte connotación negativa que provoca pavor tan sólo con pronunciarla – para definir el dolor que se deriva de sentirnos incompletos. Considero que la soledad implica además cierta vergüenza, como si la persona se sintiese menos competente para encontrar un compañero. Podría, no obstante, ser diferente: tal vez deberíamos sentir orgullo de nuestra capacidad de permanecer en soledad, cosa difícil y que no todo el mundo consigue.
El amor romántico apareció como el gran neutralizador de la soledad creciente, llegada con la industrialización y con la migración hacia los centros urbanos. En el pasado, el matrimonio se realizaba mediante conciertos familiares; ahora es fruto del amor, de la elección voluntaria de los jóvenes, más dueños de sus vidas y de sus destinos. El amor ha aparecido – y ha sido alabado por todo el mundo, inclusive por mí – como el gran remedio para nuestro desamparo, como algo que nos permite sentir la completitud y la armonía perdidas, pero presentes en algún rincón de nuestra memoria.
En la práctica, sin embargo, las cosas no vienen sucediendo exactamente tal como preveíamos. El cuento de hadas en que nos hemos embarcado ha venido tropezando en varios obstáculos. El mayor de ellos deriva de una cierta tendencia hacia el crecimiento de nuestra individualidad. Continuamos soñando con el amor, es verdad; pero estamos cada vez menos dispuestos a hacer concesiones, a ceder a las presiones del compañero. El deseo romántico quiere a la pareja siempre cercana, al paso que cada individuo puede estar interesado en ir hacia una dirección diferente. Ahí se traba una inevitable y fatigosa lucha por el poder, en la cual ninguno queda satisfecho.
Y en este punto de las reflexiones, es cuando me hice una pregunta: ¿somos de veras incompletos o apenas nos sentimos así? Confieso que me he sentido algo confuso, incluso aturdido, cuando me deparé con una respuesta obvia, pero que jamás se me había ocurrido. La sensación de no estar completos no es obligatoriamente la expresión de un hecho. El trauma del nacimiento nos marca y provoca esa sensación. Pero somos individuos enteros y completos. Pensar así podrá conducirnos a una fascinante aventura. Profundizaremos un poco en esa senda en las próximas columnas.
Flávio Gikovate , médico psicoterapeuta e escritor .
























































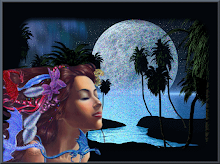























No comments:
Post a Comment